 Nadie ha visto al amor caminando por las calles de una ciudad, y menos en las orillas de la Mar. Nadie ha visto al amor gastar la vida en un arduo y agotador trabajo con tal de llevar pan y vestido al hogar donde esperan los hijos.
Nadie ha visto al amor caminando por las calles de una ciudad, y menos en las orillas de la Mar. Nadie ha visto al amor gastar la vida en un arduo y agotador trabajo con tal de llevar pan y vestido al hogar donde esperan los hijos. Nadie ha visto al amor acariciar una nueva vida que abre los ojos al mundo ni nadie ha visto tampoco al amor dar el último adiós a la persona amada tras años felices de matrimonio.
No, al amor no lo ha visto nadie. Y es que al amor nadie lo puede ver con los ojos externos; se percibe, pero no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma.
Sí hemos visto a dos enamorados pasear tomados de la mano regalándose besos como si estuvieran en oferta y sabemos que ahí hay amor.
También hemos visto al padre de familia que trabaja de sol a sol, incluyendo los días nublados, hasta el cansancio por sus hijos, su esposa, sus padres, porque a ello le mueve el amor.
También hemos visto la inigualable caricia materna al niño que abandona el seno para entrar en la escena de este mundo.
Hemos visto la mano de uno de los cónyuges enjugando las propias lágrimas que expresan, en un sentido adiós, la gratitud por la fidelidad vivida, los momentos tristes y alegres en que estuvieron unidos.
No hemos visto el amor pero sí sus manifestaciones.
Y es que somos capaces de amar y esta capacidad no es propia de nuestras manos, lengua, oídos: de ningún sentido físico.
Los actos de amor sólo los produce y percibe el alma; alma que nos habla de la magnitud, de la estatura, del valor del ser humano; alma que nos lleva a defender y pregonar el valor y dignidad del hombre.
Cada vida es única e irrepetible. Toda vida es digna de amor y fuente de amor. Y esto vale lo mismo para la nueva vida recién concebida, para el feto de 12 semanas, que para el enfermo postrado en cama y el ancianito que regala sus últimas sonrisas.
Autor: Jorge Enrique Mújica Fuente: Catholic.net







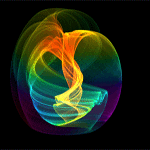


0 comentarios:
Publicar un comentario